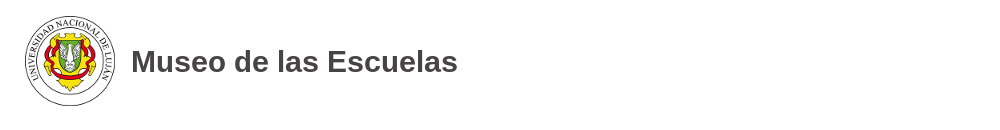El edificio escolar transmite mensajes de un modo diferente al de la palabra. La historia de sus paredes también forma parte de la historia de la educación.
Las paredes, como parte de la memoria colectiva e individual de una sociedad, conducen nuestros pasos, constituyen otro lenguaje, guardan secretos, controversias y también nos condicionan.
A mediados del siglo XIX se implementaron políticas destinadas a organizar, higienizar y disciplinar los espacios urbanos. Junto a otras instituciones, la escuela pública asumió esta tarea como una de sus finalidades más importantes.
El triunfo de la enseñanza obligatoria, graduada y simultánea requería espacios específicos, lo que condujo a poner grandes esfuerzos en el diseño y construcción de edificios escolares.
La Escuela de Catedral al Norte, inaugurada en 1860, inició el camino de las escuelas sarmientinas: la escuela monumental, signo de la importancia que se quería atribuir a la educación como fundamento del progreso. Esta escuela tenía sus dos plantas coronadas por un frontón clásico cuando en la ciudad de Buenos Aires había siete mil casas, muchas de ellas bastantes precarias.
Una vez unificada la nación, y con el Consejo Nacional de Educación en funciones (1881) comenzó un plan de edificaciones de gran importancia en la ciudad de Buenos Aires. Pero también las provincias hicieron lo propio. Grandes escuelas fueron fundadas y todavía hoy la gran mayoría sigue en pie. En ellas se puede observar la calidad de los materiales, la jerarquía y la proporción de los edificios. Estas son las llamadas “escuelas Palacio”.
Finalizando el siglo XIX (1899), luego de una gran crisis económica, y con ideas pedagógicas que se suman a las higiénicas, se desarrolló un nuevo plan de edificación. El arquitecto Jefe Morra preparó tres alternativas a partir de un mismo esquema, un pórtico monumental coronado por un frontón clásico enmarcando la entrada de la escuela. El cuerpo central albergaría las funciones directivas y, perpendicularmente, una sucesión de aulas y de patios abiertos de modo que todas las aulas recibieran la misma iluminación y oxigenación. Aulas claras, buena ventilación, piso y frisos de madera, pizarrones frontales, acordaban con el modelo “normalista” pedagógico que estaba triunfando. Aunque las fachadas se inscriben en un austero estilo académico italiano, estos edificios se correspondían con la importancia que se quería transmitir sobre la educación sobre todo al observar los espacios comunes como el Salón de Actos, réplicas en escala de ámbitos como el Teatro Colón, el Congreso o la Casa de Gobierno.
El aumento en la demanda por educación hizo que se buscaran otras alternativas como el alquiler de casas, o construcción de nuevas escuelas, muchas de ellas con el esquema del típico conventillo, Esquema cerrado o Esquema en “U”. Una concepción más doméstica del espacio.
A partir de la década de 1930, durante los gobiernos conservadores, debido a otra gran crisis económica y a nuevos conceptos arquitectónicos, el “estilo internacional”, se produjo un rechazo a la ornamentación y se comenzaron a utilizar materiales considerados modernos como el cemento, el metal y el vidrio. Vale como ejemplo el plan de construcción de 1939, las escuelas “República” de ladrillos a la vista.
Una arquitectura característica es la desarrollada durante el peronismo, cuando se adoptó el estilo de los chalés californianos con características neocoloniales. El chalet significaba la necesidad de viviendas más pequeñas y económicas para la clase media tanto como una forma de vida más libre, ligada a la sociabilidad del ocio. El peronismo se apropió de este uso privado llevando a la escuela pública su estética y la ubicó dentro del barrio creando un espacio educativo más amplio con nuevos circuitos de circulación para los chicos.
Hasta 1968 varios organismos nacionales se ocuparon de las construcciones escolares, a partir de este momento se unificaron en la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional (1969) dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, cubriendo todo el país, todos los niveles y todas las modalidades de la educación, con excepción de las Universidades. A partir de esta década algunos principios del estilo internacional volvieron a tener importancia. Racionalidad y funcionalidad, la utilización de elementos estandarizados, frentes de ladrillo y cemento, carpintería de aluminio, fueron sus principales características. Se persiguió un abaratamiento de los costos reduciendo la superficie cubierta por alumno de 15 m2 a algo menos que 8 m2 en las escuelas primarias. Una de sus premisas fue: “…prever y posibilitar que el edificio escolar crezca a medida que crece la familia escolar” mediante la adopción de un sistema modular. (Sistema Módulo 67)
A partir de 1978 y en el marco de la última dictadura militar, se produjo un proceso de descentralización por lo que las escuelas primarias pasaron a depender de cada una de las provincias y de la Municipalidad de Buenos Aires. En esta última se inició un Plan de 60 escuelas que tuvo como eje articulador “… la necesidad de contar con un espacio educativo “totalizador”” que refiere a dos aspectos: 1- que la escuela pudiese ser reconcoida por los ususarios como una totalidad y 2- que las áreas tradicionalmente reservadas para recreos y circulación pudiesen ser utilizadas para actividades de aula; el patio taller y el Salón de Usos Múltiples. El hormigón armado, vigas rectangulares, ladrillos a la vista, carpintería metálica, continuaban con el estilo racionalista anterior, funcional pero “moderno” según sus proyectistas. Una de las características principales que puede observarse es la fragmentación de los espacios comunes, los llamados patio taller mientras que se mantiene un gran espacio común, el SUM.
Analizando la estructura espacial de los modelos de escuela expuestos, se identifica una forma básica común a todas, un espacio central principal rodeado por otros espacios secundarios ligados al primero: panóptico[1], a veces con encadenamientos en profundidad. Las escuelas de los ´60 y los ´70 por su disposición interna y transparencia fueron caracterizadas como las que lograron la forma panóptica más acabada.
Así como decíamos en el primer párrafo que las “paredes” nos condicionan, debemos tener en cuenta que no nos determinan. Es así que las prácticas pedagógicas desarrolladas entre los muros de la escuela, aunque por lo general respondieron a un modelo de escuela “normalizadora” a veces saltaron estos muros, aún dentro de ellos y permitieron prácticas creadoras y más democráticas.
[1] Modelo arquitectónico de presidio desarrollado por Bentham que permite una vigilancia total de los reclusos. Foucault opina que el efecto mayor del panóptico es hacer que la propia arquitectura sea una máquina de crear y de sostener una relación de poder independiente de aquél que lo ejerce.